Por supuesto que hablábamos del siglo XIX en Europa y los Estados Unidos y de tiempos fundacionales en los que: «Si algo era bueno para la General Motor, lo era también para los norteamericanos».
El Tercer Mundo, especialmente América Latina es problemático como escenario para intentar formulaciones científicas. Allí donde la historia comenzó tarde y castrada por la irrupción exógena, donde muchas cosas están comenzadas y pocas terminadas, son difíciles las formulaciones de rigor y las adecuaciones y compromisos suelen ser un camino que no conduce a ninguna parte.
Es la idea que reitero acerca de que cada fenómeno social, máxime cuando discurre a escala de toda una época histórica, tiene su momento y que pasado ese instante mágico puede transformarse, incluso en su contrario.
No se trata de un dogma, sino de un punto de partida metodológico que permite comprender los condicionamientos históricos de los grandes procesos.
Probablemente ningún cabecilla ni ninguna fuerza política pueda hoy reproducir los esquemas con que operaron el fascismo y nacionalsocialismo y que permitieron a Mussolini y a Hitler manipular la conciencia social de naciones avanzadas. El fascismo de hoy asume otros disfraces.
Esta lógica permite entender lo que ocurre con el neoliberalismo, pariente deforme e irreconocible del liberalismo, crecido a destiempo no como necesidad del desarrollo social, sino como imposición caprichosa de los centros de decisión política metropolitanos al Tercer Mundo y por ello, en última instancia, bueno para nada.
El liberalismo económico vino desde abajo, empujado por una clase social oprimida y excluida, como era la burguesía que en la época feudal, no sólo era mal vista por su laboriosidad, apego a la ilustración y sus intensos deseos de hacer dinero, sino impedida de acceder al poder político que, dicho sea de paso, es la quinta esencia del poder o el poder por excelencia.
Por asociarse a la libertad en su más amplio sentido, promover el éxito individual como medida de todas las cosas, rechazando el régimen de castas, el elitismo y los privilegios basados en una supuesta e injustificada divinidad de la realeza y santidad del poder real y reivindicar los frutos del trabajo del talento, el liberalismo económico fue el gonfalón de la época de revolución social que condujo al capitalismo. Nadie lo ha descrito mejor ni con una prosa más bella que Carlos Marx:
«La burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un papel verdaderamente revolucionario. Dondequiera que se instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, patriarcales e idílicas. Desgarró implacablemente los abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el del interés escueto, el del dinero constante y sonante, que no tiene entrañas. Echó por encima del santo temor de Dios, de la devoción mística y piadosa, del ardor caballeresco y la tímida melancolía del buen burgués, el jarro de agua helada de sus cálculos egoístas... Hasta que ella no lo reveló no supimos cuánto podía dar de sí el trabajo del hombre…»
Ese momento de esplendor, recreado con la honestidad científica de la que sólo son capaces los genios, fue dibujado precisamente por el hombre más odiado por la burguesía.
Ambos, el momento y el hombre son irrepetibles, como también lo son las circunstancias que confirieron jerarquía histórica al pensamiento liberal.
Las mismas regularidades que hicieron inevitable al primero hacen inviable al segundo.
El fracaso del neoliberalismo era una jugada cantada.
Se puede reinterpretar y recrear la historia; la mala noticia es que no puede repetirse.
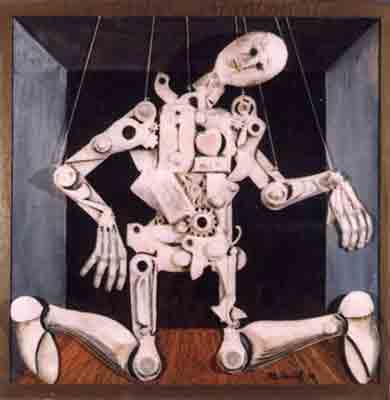

 Los artículos de este autor o autora
Los artículos de este autor o autora Enviar un mensaje
Enviar un mensaje





















Manténgase en contacto
Síganos en las redes sociales
Subscribe to weekly newsletter